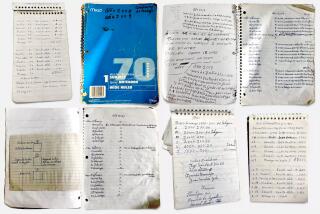Capítulo Dos: Joven Agredido en Asalto Busca Compasión Junto a las Vías
En Las Anonas, Oaxaca, una ranchería aledaña al ferrocarril donde viven 36 familias, la labor del día ha concluido cuando un jornalero, Sirenio Gómez Fuentes, ve algo desconcertante: un muchacho maltrecho y bañado en sangre, casi desnudo a no ser por un par de calzoncillos.
Es Enrique.
Viene cojeando descalzo, tambaleándose de aquí para allá. Tiene una cortada en su espinilla derecha, el labio partido, y la cara hinchada del lado izquierdo. Está llorando.
Gómez lo oye susurrar: “Déme agua por favor”.
La ansiedad de Sirenio Gómez se disuelve en compasión. Corre hacia su choza de techo de paja, llena una taza de agua y se la lleva a Enrique.
“¿No tiene un par de pantalones que me preste?”, pregunta Enrique.
Gómez corre de vuelta a su casa y agarra unos pantalones. Están agujerados en la entrepierna y en las rodillas, pero de algo servirán. Entonces, con suavidad, Gómez le indica a Enrique que vaya a ver a Carlos Carrasco, alcalde de Las Anonas. Lo que sea que haya pasado, él podrá tal vez ayudarlo.
Enrique se va cojeando por el camino de tierra hasta el corazón de la ranchería. Ahí encuentra a un hombre que monta caballo. ¿Puede decirme dónde hallar al alcalde?
“Soy yo”, responde el jinete, que se detiene y fija la mirada en el muchacho. “¿Te caíste del tren?”
Enrique se echa a llorar de nuevo.
El alcalde Carrasco se baja del caballo. Toma a Enrique del brazo y lo lleva a su casa, junto a la iglesia del pueblo. “¡Mamá!”, grita, “¡Traigo a un pobre chamaco! Está todo golpeado”. Carrasco arrastra una banca de madera del interior de la iglesia hasta la sombra de un tamarindo y acomoda a Enrique sobre ella.
Lesbia Sibaja, la madre del alcalde, pone a hervir una olla de agua con sal y unas hierbas. Le trae a Enrique un tazón de caldo caliente con trocitos de carne y papas.
Enrique toma cucharadas del líquido, cuidando de no tocar sus dientes rotos. No puede masticar.
La gente del pueblo se arrima a ver. Hacen un círculo a su alrededor. “¿Está vivo, pues?”, pregunta Gloria Luis, una mujer corpulenta de largo cabello negro. “¿Por qué no te regresas a tu casa? ¿No sería mejor?”
“Voy a encontrar a mi mamá”, responde quedamente el muchacho.
Enrique tiene 17 años. Es el 24 de marzo del 2000. Hace 11 años que su mamá se fue de Tegucigalpa, Honduras, a trabajar en Estados Unidos. Se fue y no volvió, y ahora su hijo anda trepándose a los trenes cargueros que corren por todo México hacia El Norte, decidido a encontrarla.
Gloria Luis mira a Enrique y piensa en sus propios hijos. Ella gana muy poco. Casi todos los habitantes de Las Anonas trabajan la tierra para ganarse apenas 30 pesos al día, unos $3. Ella hurga en su bolsillo y le pone a Enrique en la mano un billete de 10 pesos.
Varias mujeres siguen su ejemplo, y cada una añade cinco o 10 pesos.
El alcalde Carrasco le da a Enrique una camisa y unos zapatos. No es la primera vez que auxilia a un migrante herido. Algunos han muerto. Carrasco piensa que de nada servirá darle ropa a Enrique si no se consigue a alguien que tenga un carro y lo pueda llevar a que le den atención médica.
Adán Díaz Ruiz, alcalde de San Pedro Tapanatepec, anda de paso en su camioneta. Carrasco le ruega de favor que lleve al muchacho al médico.
Díaz duda. Está fastidiado. “Eso les pasa por hacer este viaje”, señala. Enrique no puede pagar por los tratamientos médicos. ¿Por qué, se pregunta Díaz, nos mandan sus problemas esos gobiernos centroamericanos?
Pero, mirando al muchacho pequeño y de voz suave tirado en la banca, Díaz se recuerda a sí mismo que es mejor un migrante vivo que uno muerto. En 18 meses, Díaz ha tenido que enterrar a ocho de ellos, casi todos mutilados por los trenes. De hecho, hoy mismo le avisaron que viene de camino un cadáver más, el de un hombre de más de 35 años de edad.
Mandar a este muchacho al médico le costará unos $60 al municipio. Costaría el triple enterrarlo en una fosa común. Primero, hay que pagarle al que cava la fosa. Después hay que pagar a otro para que se ocupe del papeleo, y finalmente hay que pagar para que alguien monte guardia junto al cuerpo que nadie reclama pero que deberá de ser expuesto, tal como lo requiere la ley, durante 72 horas en el caluroso patio del cementerio de San Pedro Tapanatepec.
Y, a todas estas, los que acuden al cementerio a visitar las tumbas de sus seres queridos van a quejarse por el olor de otro migrante más en estado de descomposición.
“Te vamos a ayudar”, acaba diciéndole a Enrique.
Lo manda con su chofer, Ricardo Díaz Aguilar. Dentro de la camioneta del alcalde Enrique solloza de nuevo, pero esta vez con alivio. Le dice al chofer: “Pensaba que me iba a morir”.
Un agente de la policía judicial se acerca en una camioneta blanca. Enrique baja la ventanilla. De inmediato se sobresalta. Ha reconocido al agente y a su camioneta.
A su vez, el agente parece sorprendido.
El agente y el chofer del alcalde hablan brevemente del migrante muerto que han encontrado. El policía no demora en marcharse.
“Ese fulano me asaltó ayer”, comentó Enrique. El policía y un compinche le habían sacado 100 pesos a punta de pistola a él y a otros tres migrantes en Chahuites, a unas cinco millas al sur de ahí.
El chofer del alcalde no se sorprende. Según cuenta, la policía judicial detiene regularmente los trenes para asaltar y golpear a los inmigrantes.
Tanto los judiciales como su Agencia Federal de Investigación niegan que esto ocurra.
El chofer encuentra en San Pedro Tapanatepec la última clínica que quedaba abierta esa noche.
::
La perseverancia
Enrique era apenas un niño cuando se fue su mamá. Cuando salió hace seis meses a buscarla, era un jovenzuelo sin experiencia. Ahora es un veterano en lo que se ha vuelto una riesgosa peregrinación infantil hacia el norte.
Según los expertos, cada año unos 48,000 jóvenes como Enrique, provenientes de Centroamérica y México, entran ilegalmente a Estados Unidos. Vienen sin sus padres. Muchos vienen buscando a sus madres. Viajan como pueden. Miles de ellos viajan encaramados en los techos de los trenes cargueros.
Se trepan y saltan de los trenes en movimiento. Se alimentan como pueden. Son presa de delincuentes. También son víctimas de los pandilleros deportados de, que ahora reclaman los techos de los trenes como territorio propio. Ninguno de los jóvenes trae documentos en regla. Muchos son arrestados y llevodas al sur, hasta, por la policía o por “la migra”, como se conoce a las autoridades de migraciones de México.
La mayoría lo intenta de nuevo.
Como muchos otros, Enrique ya lleva varios intentos.
El primero: Salió de Honduras con un amigo, José del Carmen Bustamante. Ambos recuerdan haber viajado durante 31 días y unas 1,000 millas a través de Guatemala hasta el estado de Veracruz, en el centro de México, donde fueron capturados por la migra en el techo de un vagón de tren y enviados de vuelta a Guatemala en lo que los viajeros llaman “el bus de lágrimas”. Estos autobuses hacen hasta ocho viajes al día, deportando así a 100,000 desafortunados pasajeros cada año.
El segundo: Enrique viajaba por su cuenta. Al cabo de cinco días y cuando ya se había internado unas 150 millas en México, cometió el error de quedarse dormido descalzo sobre el techo de un vagón. La policía, a la caza de migrantes, detuvo al tren cerca de la ciudad de Tonalá y Enrique tuvo que saltar a tierra para fugarse. Sin zapatos, no logró llegar muy lejos. Pasó la noche escondido entre la hierba, luego fue capturado y puesto en el autobús de vuelta a Guatemala.
El tercero: Después de dos días, la policía lo sorprendió mientras dormía en una casa desocupada cerca de Chahuites, 190 millas dentro de territorio mexicano. Lo asaltaron, dice él, y luego lo entregaron a la migra, que otra vez lo puso en el autobús a Guatemala.
El cuarto: Después de un día y 12 millas de travesía, la policía lo pilló durmiendo arriba de un mausoleo, en un cementerio cerca de la estación de Tapachula, México. Era un lugar conocido porque allí habían violado a una inmigrante, y dos años antes otra viajera había muerto apedreada después de ser violada. La migra se llevó a Enrique de vuelta a Guatemala.
El quinto: La migra lo capturó mientras caminaba a lo largo de las vías en Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Enrique llevaba 838 millas recorridas y casi una semana de jornada. Un enjambre de abejas le había picado toda la cara. Por quinta vez, los agentes de migración lo mandaron de vuelta a Guatemala.
El sexto: Esa vez por poco lo logró. Le tomó más de cinco días. Había recorrido 1,564 millas. Llegó hasta el Río Grande y pudo avistar Estados Unidos del otro lado. Estaba comiendo solo junto a la vía cuando lo apresaron los agentes de la migra. Lo mandaron a un centro de detención llamado El Corralón, en la Ciudad de México. Al día siguiente lo subieron al autobús, a recorrer las 14 horas de regreso a Guatemala.
Era como si nunca se hubiera ido.
Ahora se trata de su séptimo intento y es aquí cuando sufre las heridas que lo ponen en manos de los amables habitantes de Las Anonas.
He aquí lo que recuerda Enrique:
Es de noche. Anda en un tren de carga. Un desconocido se sube por un costado de su vagón cisterna y le pide un cigarrillo.
Los árboles ocultan la luna, y Enrique no ve a los dos hombres que están detrás del desconocido, ni a los otros tres que se trepan sigilosos por el otro costado del vagón. Hay decenas de otros inmigrantes aferrados al tren, pero ninguno tan cerca como para avisarle del peligro.
Uno de los hombres llega hasta la rejilla donde está sentado Enrique. Lo atrapa con las dos manos.
Alguien lo agarra por detrás. Lo echan de bruces sobre el techo del vagón.
Los seis lo rodean.
Quítate todo lo que traigas, dice uno.
Otro revolea un garrote de madera y le golpea con chasquido en la parte de atrás de la cabeza.
Apúrale, dice alguien. El palo le da en la cara.
Enrique siente que le arrancan los zapatos. Le hurgan los bolsillos del pantalón. Uno de los hombres le saca un pedacito de papel. Es donde está escrito el número telefónico de su mamá. Sin ese papel no habrá forma de localizarla. El hombre avienta el papel. Enrique lo ve volar.
Los hombres le quitan a tirones los pantalones. El teléfono de su mamá está escrito con tinta en el interior de la cintura de los pantalones. Pero casi no hay dinero. Enrique lleva encima menos de 50 pesos, apenas algunas monedas que juntó limosneando. Los hombres maldicen y echan los pantalones por la borda.
Los golpes caen ahora más duro.
“No me maten”, suplica Enrique.
Su gorra sale volando. Alguien le arranca la camisa. Un golpe se estrella contra el lado izquierdo de su cara. Le parte tres dientes. Suenan como vidrios rotos en su boca.
Uno de ellos se para con un pie a cada lado de Enrique. Envuelve la manga de una chamarra alrededor de su cuello y comienza a retorcerla.
Enrique se sofoca, tose y trata de jalar aire. Con manotazos desesperados, intenta liberar su cuello y protegerse al mismo tiempo de los golpes.
“Echalo del tren”, grita uno de los hombres.
Enrique piensa en su mamá. Lo enterrarán en una fosa común y ella jamás se enterará.
“Por favor”, ruega a Dios, “no dejes que me muera sin volver a verla”.
El hombre de la chamarra pierde el equilibrio. Se afloja la manga que lo ahorca.
Enrique logra a duras penas arrodillarse. Le han quitado todo menos los calzoncillos. Logra incorporarse y sale disparado por lo alto del vagón cisterna, intentando mantener el equilibrio sobre la superficie curva y resbalosa. El tren se sacude al cruzar unos rieles flojos. No hay luz. Apenas puede ver sus pies. Trastabillea y por fin recobra el equilibrio.
Varios pasos más y alcanza la parte posterior del vagón.
El tren avanza a casi 40 millas por hora. El vagón que sigue también es una cisterna. Sería suicida intentar saltar de un vagón a otro a esta velocidad. Enrique sabe que puede resbalarse, caer entre los dos vagones y ser succionado hacia abajo.
Oye que se acercan los hombres. Con cautela, brinca desde el techo hasta la rótula de enganche que une a los dos vagones, a pocos centímetros de las ruedas que chispean al girar. Oye el ruido sordo de unos disparos y comprende lo que tiene que hacer. Salta del tren, lanzándose al vacío oscuro.
Cae a tierra junto a las vías. Se arrastra unos 30 pies. Le laten las rodillas.
Finalmente, se desmaya bajo un arbolillo de mango.
No puede ver sangre, pero la siente en todas partes. Se le desliza, pegajosa, por toda la cara, le sale de la nariz y de los oídos. Le sabe amarga en la boca. Aún así, siente un inmenso alivio: ya no lo están golpeando.
Recuerda haberse dormido, tal vez unas 12 horas, y luego haber recobrado el conocimiento. Trata de sentarse. Piensa en su mamá, en su familia, en su novia, María Isabel, que quizá esté embarazada. “¿Cómo van a saber dónde me morí?” Vuelve a vencerlo el sueño, y se despierta otra vez. Lentamente, descalzo y con las rodillas hinchadas, se tambalea hacia el norte, a lo largo de las vías. Se siente mareado y confundido. Después de lo que parecen ser varias horas, se da cuenta que está de vuelta donde comenzó, al pie del arbolillo de mango.
A unos pasos de ahí, en la dirección opuesta, hay una choza con techo de paja rodeada por una cerca blanca.
Es la casa del jornalero Sirenio Gómez Fuentes, quien observa a un muchacho ensangrentado que se le aproxima.
::
Grave error
En la clínica, el doctor Guillermo Toledo Montes, de 28 años de edad, lleva a Enrique hacia una camilla para examinarlo.
Enrique tiene una contusión severa en la cavidad del ojo izquierdo. El párpado está lastimado, y es posible que le quede caído para siempre. Su espalda está cubierta de hematomas. Tiene varias lesiones en la pierna derecha y una herida abierta oculta bajo el cabello. Se le han roto dos dientes de arriba y uno de abajo.
El doctor Toledo le inserta una aguja, primero bajo la piel cerca del ojo y luego en la frente. Le suministra anestesia local. Le limpia las heridas y piensa en todos los inmigrantes que ha atendido y que luego han muerto. Este tiene suerte. “Agradece que estás vivo”, le advierte el médico. “¿Por qué no te vas para tu casa?”
“No”, indica Enrique al sacudir la cabeza. “No quiero regresar allá”. Haciendo gala de buenos modales, Enrique pregunta si hay algún modo en que pueda pagar por la atención recibida, por los antibióticos y las píldoras antiinflamatorias.
El médico niega con la cabeza. “Y ahora ¿qué planeas hacer?”, le pregunta.
Agarrar otro tren de carga, responde Enrique: “Quiero ir donde está mi familia. Estoy solo en mi país. Tengo que ir al Norte”.
La policía de San Pedro Tapanatepec no lo entrega a la migra. En vez de eso, Enrique pasa la noche en el piso de concreto del único cuarto de la comandancia. Al amanecer se marcha, esperando alcanzar un autobús que lo lleve hasta las vías del tren. Mientras camina, la gente se fija en su cara magullada. Sin decir palabra, un hombre le da 50 pesos. Otro le da 20. Sigue camino, cojeando, hacia las afueras del pueblo.
El dolor es demasiado intenso, así es que acaba pidiendo un aventón. “¿No me puede llevar?”, le pide a un automovilista.
“Súbete”, responde el conductor.
Enrique se sube al carro. Grave error.
El conductor es un agente de migración en su día libre. Maneja hasta un retén de migración y entrega a Enrique a las autoridades.
No puedes seguir en dirección norte, le aseveran los agentes.
Lo meten en otro autobús, que huele a sudor y a humo de diesel. Es un alivio ver que al menos no lleva pandilleros centroamericanos a bordo. Estos a veces se dejan apresar por la migra para entonces golpear y robar a los inmigrantes que viajan en los autobuses. A pesar de todo, Enrique ha vuelto a fracasar: esta vez tampoco logrará llegar a Estados Unidos.
Se repite a sí mismo una y otra vez que sencillamente tendrá que intentarlo de nuevo.
Proximo: Capítulo tres
More to Read
Sign up for Essential California
The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.